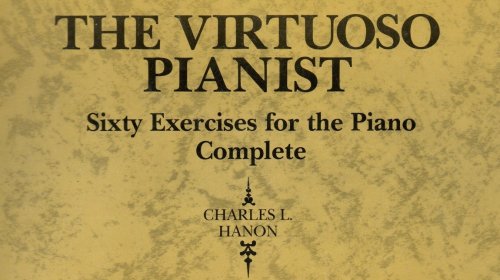
Hay gente que tiene dedos mágicos.
Gente que toca instrumentos con increíble habilidad. Que sabe colocar cada nota en el tiempo exacto, con la intensidad justa y a cualquier velocidad. Que maneja ambas manos en forma independiente y armónica. Que resulta admirable por su destreza y el tiempo que le tiene que haber tomado lograrla.
Ir a sus conciertos es una experiencia notable. Uno queda estupefacto, sorprendido, maravillado por lo que puede hacer una persona. Que, después de todo, es una persona igual que uno, con un cerebro y diez dedos. Claramente lo que está haciendo está al alcance de un humano, a pesar de que muchas veces no parece.
Ver a estos artistas es un espectáculo de destreza, más que musical. Es casi como ir al circo. El espectador concurre a admirar los movimientos, la habilidad del artista, más que el arte que produce. Porque hay muchos casos en los que el artista virtuoso no sabe dónde aplicar su virtuosismo.
Entonces adorna con dificilísimos accesorios obras que no los necesitan. Muchas veces queda bien, pero hay otras veces en las que el virtuosismo se interpone entre la obra y el espectador. Uno no puede admirar una obra, porque está ocupado admirando al intérprete.
En la literatura pasa algo parecido. Hay escritores con gran habilidad lingüística, que hacen juegos de palabras, que pueden convertir cualquier concepto en cualquier otro. Magos que pueden decir cualquier cosa. Pero no basta con poder decir cualquier cosa. Hay que tratar de que lo que uno escribe sea algo que valga la pena escribir. Y el virtuosismo no lo salva a uno de eso. Cualquiera, el virtuoso o el principiante, puede caer en la trampa de hacer una obra que no vale la pena hacer.
Lo bueno es que hay distintos públicos, y sólo es necesario encontrar al público que piensa que esa obra sí vale la pena. Ahí el esfuerzo dará frutos.
