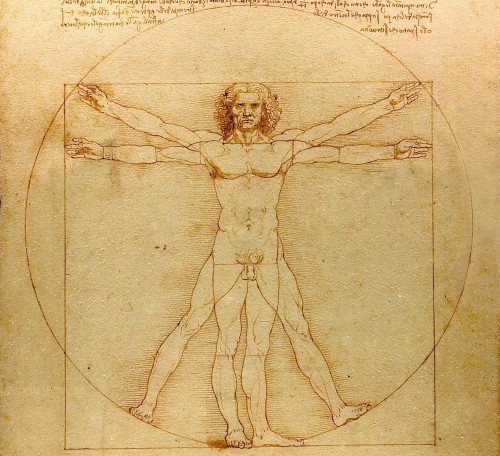Look to the cookie.
El otro día aparecieron muchos comentarios en el post sobre la esperanza que traen las galletitas Toddy. Como este blog no suele tener comentarios (y posiblemente no tiene lectores) me di cuenta de que algo pasaba. Pero no sabía qué. Hasta que, amablemente, algunos de los comentaristas mencionaron que venían de una página de Facebook titulada “Vamos por Toddy“.
Resulta ser gente con sentimientos similares debido a la existencia de ese producto, y frustraciones semejantes ante su reiterada escasez. Pero han tomado cartas en el asunto. Por lo que pude ver, que no es mucho, parece que han hecho una campaña para reclamar por la ausencia de la galletita esperanzadora. Y han conseguido la atención de los muchachos de Pepsico, fabricantes de Toddy, que les están otorgando una importante cantidad de paquetes gratis para repartir entre los miembros o algo así. En concepto de qué no sé muy bien, aparentemente como resarcimiento por la ausencia, y para que se sepa lo copados que son. Ya lo sabíamos, muchachos, si son los que fabrican las galletitas Toddy. Es un gran gesto, de cualquier modo, digno de una galletita que tiene implicaciones mucho más que gustativas.
Quiero retribuir los comentarios elogiosos. Se nota que hay mucha empatía. La galletita es claramente un símbolo. Pero ojo: es un símbolo de que no queremos símbolos. Lo importante es la galletita. Y eso es lo que la galletita simboliza a través de su sabor, textura y sonido. Es lo que debemos tener en cuenta como sociedad. Una masa bien entendida necesita muchos chips.
Esperemos, entonces, que sea sólo el comienzo. Que podamos, poco a poco, dejar de ser el país Pepitos para ser el país Toddy. Un país que sea lo que parece, que cumpla sus promesas, y que dé felicidad a todos, en lugar de pretender tenernos contentos con la alusión a una felicidad inalcanzable.
Encontrarán muchos ejemplos de este pensamiento, que podríamos llamar toddysmo, en esa página. Y a los que vienen de ella, y no me conocen, ya que estoy les cuento que pueden comprar el libro que da nombre al blog, Léame, cuya tapa se ve a la derecha. Precede a la existencia de las galletitas, pero créanme, está hecho con espíritu Toddy.