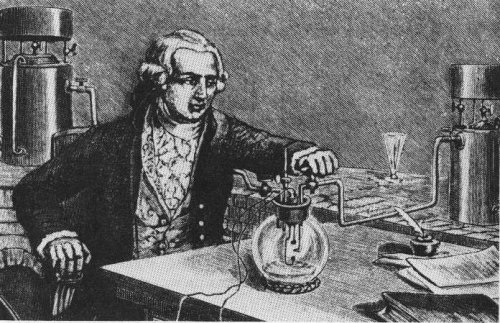Esto es un post que tiene mucho potencial para enojar a aquellos que lo entienden mal. Así que recomiendo entender bien, y no pensar que quiero expresar algo que no digo. ¿OK? Gracias.
Las competencias deportivas, por ejemplo los Juegos Olímpicos que están por empezar, suelen estar segregadas por sexo. Es decir, no hay un campeón olímpico de una disciplina, sino dos: un hombre y una mujer, cada uno ganador de la medalla respectiva. Hay algunos pocos deportes donde compiten juntos, algunos en los que sólo participa un sexo, y otros mixtos, con igual cantidad de hombres y mujeres en el equipo (pasa en el tenis). Pero la norma es que haya competencias separadas.
No es un capricho sexista, sino una adaptación a la realidad: el hombre tiene características fisiológicas distintas a la de la mujer, y como resultado posee más destreza. Se puede ver en los récords mundiales: los tiempos o distancias de los hombres son siempre mucho mejores que los de las mujeres. No significa que todos los hombres corran más rápido que todas las mujeres. Pero sí, a nivel de alta competencia, los mejores hombres les ganan a las mejores mujeres.
No significa, por supuesto, que los hombres sean mejores que las mujeres. Es sólo parte de lo que viene con el sexo de cada uno. La solución de hacer competencias separadas está bien, de otro modo las mujeres no podrían competir.
Ahora, si uno mira las competencias masculinas de atletismo, sobre todo en las de velocidad, rápidamente puede notar que siempre ganan negros. Los de otras razas no suelen llegar a la final de los 100 metros llanos. Ocurre en todas las competencias, en todos los países, en todas las superficies. ¿Por qué se da esta correlación?
Sin conocer en detalle el asunto, he escuchado que hay algunas características fisiológicas que hacen que el biotipo del negro (o persona de color, o afrodescendiente, o como se lo quiera llamar) tenga más facilidad para correr rápido. Es perfectamente razonable que ocurra algo así. Las razas tienen diferencias en distintas cuestiones, en poder bancarse el sol tropical, en resistencia a enfermedades. Podría perfectamente darse que las razones que hicieron que los negros tuvieran piel oscura también los hayan empujado a ser más veloces.
Ahora, ¿por qué, entonces, no hay competencias por raza en los Juegos Olímpicos? Supongo que porque habría acusaciones de racismo. Puede ser que sean ciertas. Habitualmente estas divisiones son artificiales y tienen objetivos contrarios a lo justo.
Sin embargo, supongamos que hay pruebas fehacientes de que los mejores polinesios (o blancos, o asiáticos) no podrán nunca ganarles a los mejores negros. No encuentro razones para no pensar que esté bien dividir la carrera en diferentes razas, y declarar las competencias interraciales como algo inútil.
Ahora, acá nos encontramos con un obstáculo práctico. ¿Cómo diferenciamos un negro de un blanco? ¿Qué pasa con la gente de más de una raza? ¿Dónde correría alguien como Obama? Las divisiones entre las razas no son claras ni objetivas. Entre los sexos, aunque pueden surgir complicaciones, la cosa es más sencilla.
Entonces, para que me parezca bien segregar las carreras tienen que darse dos condiciones:
1) ser verdadera la diferencia entre las razas
2) poder identificar los límites entre las distintas razas
Encuentro mucho más probable al postulado A que al B. Pero, en el muy difícil caso de que se llegaran a dar ambos, la segregación por raza no me parecería más injusta que la existente por sexo.
Esa falta de discontinuidad, la imposibilidad de identificar los límites entre una raza y otra, se hace más fácil cuando las personas de diferentes razas entran en contacto y procrean. El contacto entre personas de diferentes procedencias hace que, con el tiempo, todos seamos más parecidos. Esto dificulta el racismo, no sólo porque es más difícil decir cosas sobre gente de una raza lejana, sino porque, al estar la gente en contacto, se puede dar cuenta de que las diferencias fundamentales no existen, y somos todos mucho más parecidos de lo que creíamos.
Sólo en la alta competencia se podrían apreciar las diferencias (y sólo si el postulado A es verdadero). La alta competencia, al no ser la sociedad, podría establecer categorías su fuera apropiado. Quiero creer que no lo hacen porque no es apropiado, y no para dar un ejemplo a la sociedad. No hace falta tomar ejemplos de esas cosas. El único ejemplo válido es el de la vida. Y si uno convive con gente diferente, va a tener cada vez menos miedo a esa diferencia.