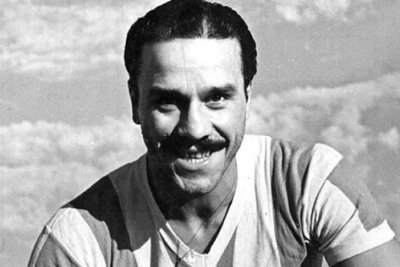El otro día, en la charla en la Universidad de Moreno, me preguntaron qué leía de chico. Vale reiterar y ampliar lo que contesté.
Nunca fui un gran lector. Leía mucho, sí, pero no leía muchas cosas. Todas las semanas leía Billiken, y en general me la devoraba. Pero no leía muchos libros. En general, prefería las obras con ilustraciones.
Al día de hoy, abrir un libro y encontrar grandes bodoques de texto me intimida un poco. La primera vez que abrí un Léame impreso me pasó. Dije, “uy, qué letreroso”. Hubiera estado bueno ponerle ilustraciones, pero no ocurrió por diversos motivos que no se detallarán aquí.
Fui un gran lector de epígrafes. Iba a las fotos y me leía el textito que las acompañaba. Así leí mi primer libro sobre dinosaurios, que felizmente tenía muchas fotos epigrafadas, y también muchos recuadros. Pocas veces me animaba al texto en sí.
También leía cosas como Asterix. Que están buenísimos, pero una voz en mi cabeza todavía me dice “eso no es leer”. Incluso los libros que me daban en la secundaria me costaban. No tenía ganas de leerlos. Algunos me gustaron, de la mayoría me olvidé rápidamente (Crónica de una muerte anunciada es como si no lo hubiera leído). En ciertos casos, aprobar el examen que era sólo una prueba de lectura sin haber leído era la principal diversión de la materia Literatura.
Pasé mucho tiempo leyendo revistas, hasta que me harté. Fue hace relativamente poco cuando decidí que las revistas en general no valen la pena, y ahora si hay mucha gente en la peluquería voy más tarde. Sólo me queda la National Geographic, que no le tiene miedo a la extensión de las notas y suele tener muy buen nivel, además de fotos sensacionales que hacen que los párrafos asusten menos.
Con el tiempo tuve apetito de leer más libros, me empecé a animar con el texto principal. Siempre me sirvió que hubiera divisiones. Tengo que escalar las novelas. Los cuentos, en cambio, son más fáciles. Pero no me gusta que sean muy largos. Todavía miro cuánto falta para terminar la sección que estoy leyendo en este momento. Lo mismo me pasa con las películas, quiero saber cuánto tiempo me queda. Me parece que eso no es un hábito de lectura o consumo, sino una manifestación de ansiedad.
Un poco más grande, empecé a leer libros de no ficción. Arranqué con biografías de músicos, después seguí con libros de Sagan, más tarde me acerqué a los ensayos de Gould.
Y humor. Eso nunca me costó leer. Si un libro tenía perspectivas de hacerme reír, me lo devoraba. “Leí” todos los de Quino, muchas recopilaciones de chistes, algunas cosas de Fontanarrosa (aunque sus cuentos nunca me atrajeron tanto), los tres de Dolina, muchos de Leo Maslíah. Los de The Onion son excelentes, y no me importa que puedan no ser considerados literatura en serio. Our Dumb Century, que recopila tapas apócrifas de diarios del siglo XX, puede ser el libro más divertido que existe.
Hace poco, gracias a la influencia de cierta gente, me acerqué a otras cosas. Descubrí a Cortázar, y encontré con sorpresa que se le habían ocurrido varias ideas que yo ya había escrito. Disfruté mucho a Puig y a Felisberto Hernández. Desde hace poco me estoy animando a leer poesía, algo que nunca se me hubiera ocurrido.
Así que ahora sí se puede decir que soy lector. Todavía siento que leo poco, aunque me la paso leyendo. Complemento con series de televisión, que las hay excelentes, con películas, documentales y lecturas misceláneas en la web. Y de pronto tengo un pedigree de ideas que me envuelve, y alimenta las mías.